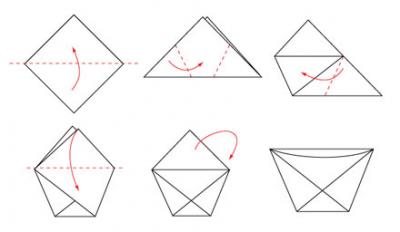En el pueblo, aunque sólo sea de vista, todos nos conocemos, pero este conocimiento es mayor cuando existe una mayor habitualidad en la visita a nuestra oficina, como en el caso de Marcela, dueña del bar y propietaria del piso en que se aloja, desde que llegó a aquí, Olga, mi compañera de trabajo,. Marcela tiene sus treinta y varios años, podría decir su edad exacta pero el sigilo profesional me lo prohíbe, ha enviudado ya tres veces. En ambas ocasiones se casó con solterones recalcitrantes del pueblo de carteras bien provistas, lo que unido a su olfato mercantil la ha transformado en una de las terratenientes del pueblo.
Tiene una bonita figura, no se puede decir que estilizada aunque sí revestida de curvas onduladas. Sus andares, no exentos de cierta elegancia, me han recordado siempre a los de una bailarina de ballet. No ocultaré que siempre me ha resultado atractiva y deseable, pero una cierta prudencia y temor reverencial ha hecho que guarde las distancias frente a su persona. Entre mis paisanos es motivo jocoso el hecho de que sus tres maridos murieran “en la cama” y no precisamente durmiendo. Este rumor sobre su fiereza y fogosidad sexual han traspasado los límites del pueblo. Pero, en general, la gente la mira con cierta simpatía y la benevolencia de quien ha sido capaz de alegrarle los últimos momentos como nunca habrían imaginado a aquellos provectos hombres. ¡Y qué mejor forma de morir que en pleno éxtasis sexual! Pueden decir lo que quieran, pero de ahí surge mi temor, no soy un fuera de serie, para que engañarnos, en estos ejercicios del sexo activo y ello hace que, ese instinto de supervivencia de no morir tan joven, me mantenga a distancia de las fauces de esa mantis.
Yo la conocía sobre todo de acudir a su bar, que es donde vamos a desayunar, la conocí más “íntimamente”, si es que puede llamarse intimidad a mi despacho, cuando vino a que le informara de los trámites necesarios para solicitar la pensión de viudedad por la muerte de su tercer marido. Horas de discusiones, sólo interrumpida por mi compañera que me pasaba escritos para firmar mientras no quitaba ojo de la neoviuda, hasta convencerla de que ahora que al haber muerto su tercer marido no podría recuperar también la pensión de viudedad ni del primero ni del segundo marido por mucho que aquellos hubieran cotizado.
Vestía de negro riguroso de pies a cabeza, tenebrismo sólo interrumpido por unos perfiladísimos labios rojos que bailaban sobre su cara mientras sus palabras, emitidas con voz dulzona, salían de su boca. En aquellos conciliábulos me enteré de que el nombre de Marcela, no se lo habían puesto por dotarla de un cierto exotismo sino por un error del encargado de registro que además de “enchufado” era semianalfabeto y confundió Carmela, su nombre original, con Marcela.
De vez en cuando venía a hacer alguna gestión y aunque mi activa compañera se aprestaba a atenderla, preguntaba invariablemente por el jefe a lo que aquella contestaba con un gesto hosco, mal disimulado, a la vez que me llamaba. A veces era colocar un simple sello en un papel al que ella solía responder con una apertura de labios en que su dentadura blanca iluminaba su rostro, mientras envolvía, por unos minutos aquella atmósfera burocrática, de habitual olor a celulosa, en un olor tiernamente sabrosón. Yo, precavido, siempre procuraba mantenerme a una más que prudente distancia, porque me iba haciendo consciente que a medida que pasaban los meses de aquel señalado óbito, la tela negra sobre su cuerpo iba mermando a la vez que aumentaba el tamaño de piel, sedosamente blanca, que iba dejando al descubierto.
No puedo olvidarme de aquel día ¡cómo se me iba a olvidar! En ese momento estaba yo intentando enseñar a un joven e inepto compañero, que llevaba pocos meses allí, cómo se podían transformar en negrita las letras del Word., cuando se abrió súbitamente la puerta. Fue en ese preciso instante cuando estalló la revolución.
Un repiqueteo de tacones sonó a la entrada, una mujer se acercaba y no podía ser mi compañera que se encontraba en la capital arreglando unos de sus jaleos familiares. Entonces fue cuando apareció por la puerta una figura femenina en la que, al principio, me costó reconocer. Pero…¡era Marcela! Su cara maquillada dibujaba delicadamente sus rasgos, una capa de pintura azul sobre sus ojos los dotaba de una cierta apariencia felina y su pintura de labios, siempre roja, estaba ahora dotada con un brillo que parecía estrenarlos. Traía puesta una escueta camiseta blanca de tirantes de color blanco, de la que gran parte de sus pechos asomaban oscilantemente traviesos. Del sujetador, en cambio, no había rastro pues se veía a las claras que no se lo había puesto. A través de la tela destacaban unos círculos oscuros y sobresalientes. Una escueta falda roja que se adhería a sus líneas traseras más voluptuosas completaban su coloreado atuendo. Sus piernas redondeadas y turgentes se disputaban la perfección ante mis ojos e introducida en los tacones desplazaron toda aquella vorágine hacia el mostrador donde me encontraba. Entonces, me percaté que hacía un año del fallecimiento de su marido, cuando eso ocurría en el pueblo era la señal de enterrar el luto y el retiro y volver a la vida normal. ¿Por qué comencé a ponerme nervioso?
Mis piernas temblaron levemente, cuando me di cuenta de que aquel resurgimiento primaveral de Marcela era en algo más que en su vestuario. Sobre todo cuando tendiéndome unos papeles, que yo debía sellarle, sus dedos de uñas afiladamente rojas se distrajeron entre los míos. Sólo fueron unos instantes, pero lo suficiente para que sintiera a todo mi cuerpo sacudido por unas corrientes eléctricas que excitaron a cada una de mis células. Ella se acercó con una pose cargada de descaro y seducción y doblando adecuadamente su cuerpo ofreció ante mis ojos la profunda hondonada que se abría, perdiéndose en una intricada y sugerente profundidad, entre sus senos prietos por aquella camiseta blanca. Su perfume fresco y sutil invadió mi nariz y acabó de trastornarme más, si es que aún era posible. Por un instante temí perderme en medio de aquella pasión que me brindaba Marcela, y como una ráfaga sobre mi cabeza la pude ver desnuda en la cama sumida en mil juegos eróticos, que ya alguna vez yo había imaginado, y me ví exhausto sin poder seguirle y, al instante, camino del cementerio mientras ella caminaba detrás, llorosa, con su traje negro desempolvado.
No, ¡me negaba a que me ocurriera eso! y, entonces fue cuando se me ocurrió. Haciendo caso omiso a los ataques de Marcela miré con deseo a mi joven compañero, perdido en el procesador de textos, con esa cara que ponen los enamorados. En aquel momento, él me miró esbozando una sonrisa, no porque se diera cuenta de nada, sino con la alegría que le producía que de toda la frase había conseguido, al fin, poner una letra en negrita. Marcela sorprendida por aquel cruce de miradas, como yo pretendía, enderezó su cuerpo, estiró su falda y recogiendo el papel se despidió, sin volver el rostro, con unos buenos días.
Olga días después me comentó al volver de desayunar que Marcela le había comentado que nunca se había imaginado que yo fuera gay. ¿De dónde habrá sacado eso?-preguntó Olga. Ni idea-le contesté, mirando, como quien busca algo, al fluorescente del techo.
Desde entonces noté que cuando veía a Marcela, ya fuera en la oficina o en su cafetería, ahora me miraba de una manera distinta. Si antes los hacía con deseo ahora lo hacía con ternura…¿y qué quieren que les diga? Conociendo su historial, y aún sabiendo que renuncio a posibles e inimaginables goces físicos, prefiero lo segundo.