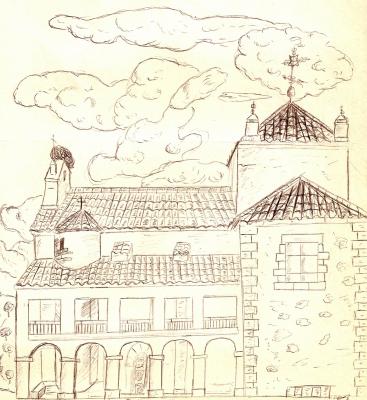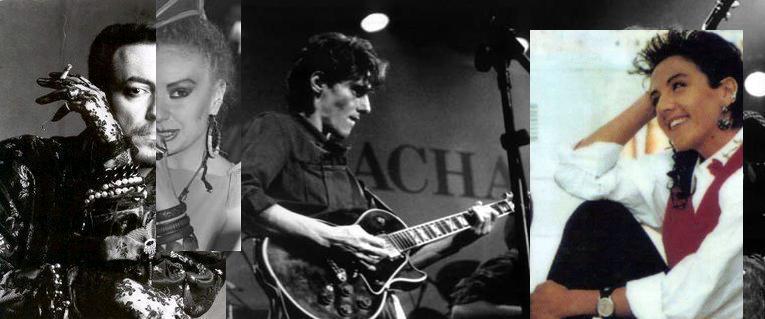Un antiguo profesor

Hay veces que determinados acontecimientos sirven como un descorchador de los recuerdos que guardo, aparentemente dormidos, en mi memoria y hace que salgan espabiladamente de la misma. Eso me ha ocurrido cuando me he enterado del fallecimiento repentino de mi viejo profesor de matemáticas.
Durante mi etapa como alumno tuve muchos docentes, pero sin duda éste fue el mejor profesor que tuve, sobre todo porque consiguió algo muy complicado con un alumno de quince años, despertarle el gusto por las matemáticas. Logró que aquel extraño mundo de extraños signos me hablara de una forma inteligible e incluso atractiva. El hecho de que en la primera clase en vez de soltar definiciones memorísticas, se sentara sobre la mesa con las piernas colgando en el aire y nos hiciera preguntas, que nos hacían pensar, a través de las que nos lograba acercar a los conceptos matemáticos, nos indicaron que aquellas clases iban a ser diferentes.
A través de él conocí a las derivadas y disfruté resolviendo integrales, como el que resuelve un pasatiempo, descubrí que el infinito matemático no estaba tan lejos y con todo ello puso las bases que luego fueron fundamentales en mis estudios universitarios.
Aunque nació en Madrid, pasó muchos años enseñando a los jóvenes gaditanos. Cuando trabajé en Madrid, casualmente viví frente a la casa donde había vivido su infancia y los panaderos del barrio, un matrimonio que entre los dos debían de sumar unos ciento ochenta años, lo recordaban de pequeño comprando allí el pan. Recuerdo que nos contaba que cuando esperaba el autobús, para no aburrirse, se dedicaba a resolver problemas de matemáticas, lo que causaba nuestro asombro. Hemos coincidido luego muchas veces en los paseos veraniegos por la playa o en distintos actos, pero siempre lo recordaré con su bata blanca, cerrada alrededor del cuello (como esta caricatura que le hice allá por el año 1975) y dando golpes con el puño en una pizarra llena de “x” en color blanco como si con eso consiguiera abrir las mentes, algunas veces bastante cerradas y resistentes, de sus alumnos.
¡Descansa en paz Valentín! No me extrañaría que a partir de ahora a los ángeles se aficionaran a las matemáticas…